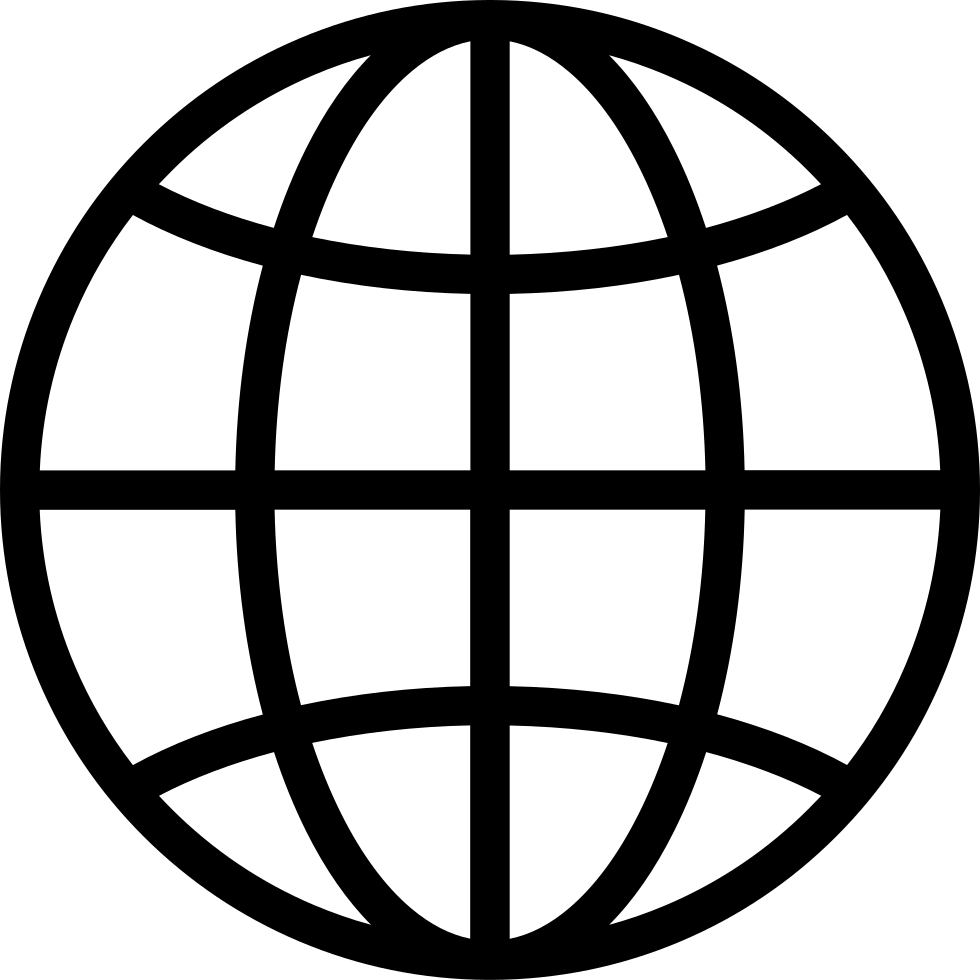Biografia musical - lorenzo palacios *chacalon*
Manage episode 424003899 series 2650005
Contenido proporcionado por GRUPO ACOSCER. Todo el contenido del podcast, incluidos episodios, gráficos y descripciones de podcast, lo carga y proporciona directamente GRUPO ACOSCER o su socio de plataforma de podcast. Si cree que alguien está utilizando su trabajo protegido por derechos de autor sin su permiso, puede seguir el proceso descrito aquí https://es.player.fm/legal.
La música tropical peruana chicha, a lo largo de su existencia como género musical, ha dado vida artística a muchos grupos musicales de los distintos estilos de música tropical: chicha costeña, andina y amazónica en todo el país. Del mismo modo, surgieron distintos personajes que fueron y son representativos de cada estilo musical. Uno de esos personajes habitó y creció en uno de los cerros de Lima, San Cosme, en el distrito de La Victoria. Él fue Lorenzo Palacios Quispe, conocido en el ambiente artístico como Chacalón, luego llamado Papá Chacalón. Fue zapatero, estilista peluquero, trabajaba en una zona de La Parada (espacio de comercialización de provincianos andinos pobres); luego, se convirtió en cantante de música tropical chicha, también llamada cumbia peruana. En dos décadas de vida artística ha hecho historia en el ambiente de la música tropical y ha dejado una huella indeleble en la ciudad, en el país y, también, en sus seguidores. Se le reconoce, hasta el día de hoy, como personaje representativo de los barrios populares de Lima y de los marginados que viven en los cerros de la ciudad. Falleció en 1994; sin embargo, en la actualidad sigue siendo el «ídolo del pueblo» para sus fans. Su popularidad se ha expandido a las nuevas generaciones de jóvenes que también le rinden tributo, aunque nunca lo conocieron en vida. Uno de los hechos saltantes en este personaje y el grupo musical La Nueva Crema ha sido la fidelidad de sus seguidores. Desde el primer momento que la imagen del personaje Chacalón se expandió en Lima, muchos de sus seguidores, incluso niños y adolescentes, se convirtieron en sus fieles seguidores hasta el día de hoy. Establecieron una relación cercana entre artista y seguidor que perduró en el tiempo. Muchos de sus hijos e hijas también se convirtieron en seguidores de Chacalón, de su música y canciones, asistían a bailes y festividades con sus padres chacaloneros. Ellos también engrosaron las filas de los que rinden tributo y siguen cantando las canciones de su ídolo Papá Chacalón. El objetivo de este trabajo es evidenciar los elementos que subyacen en la configuración del ídolo popular denominado Chacalón. Daremos cuenta de cómo algunos factores sociales como la discriminación, los reclamos de igualdad y el reconocimiento social estarían moldeando al personaje Chacalón, convirtiéndolo en el ídolo que sus seguidores esperan. En esa línea, veremos cómo se configura una nueva generación de seguidores de un músico que nunca vieron y que también convirtieron en su ídolo. El presente artículo es producto de un trabajo etnográfico de varios años realizado en los homenajes que familiares y seguidores le rinden cada año a Lorenzo Palacios, Chacalón; específicamente, en el día de su nacimiento (26 de abril) y en el de su fallecimiento (24 de junio). Estos se llevan a cabo en la iglesia, en la misa de cuerpo presente; en el cementerio El Ángel, donde se encuentran los restos de Lorenzo Palacios; y en la fiesta, en un local o chichódromo como cierre del homenaje. En ambas fechas, la asistencia de sus seguidores es masiva. El trabajo de campo se desarrolló a través de la observación participante, entrevistas semi estructuradas, conversaciones informales y registro audiovisual. ÍDOLO POPULAR: CREACIÓN Y RECREACIÓN DESDE LO SUBALTERNO A la música tropical en el Perú se la conoce como música chicha o cumbia peruana.1 Este género musical tiene estilos y subestilos en su interior que se configuran no solo por su entorno geográfico y social, sino también por el cultural: la chicha costeña, andina y amazónica. A ellos hay que agregar las particularidades que se dan en el norte del país, la llamada cumbia norteña, encabezada por el Grupo 5, Corazón Serrano, entre otros, que han tenido un gran impacto desde el año 2007; la cumbia sureña en el sur del país como en Juliaca, Puno. Pero ¿cómo se conforman los estilos y cómo se diferencian entre ellos? ¿Por qué Chacalón y la Nueva Crema o Tongo y su grupo Imaginación o Los Ecos no son como el Grupo 5 o los Hermanos Yaipén? Y, sobre todo, ¿cómo dentro de este medio musical un artista se convierte o es considerado un ídolo popular? Las respuestas son diversas y requieren de un mayor detenimiento en cada caso. En esta ocasión, señalaremos algunas de manera general que van más allá de lo musical y que, a su vez, inciden en él. Las diferencias existentes entre músicos o grupos tienen que ver con: 1) los contextos sociales y culturales del que cada músico o grupo proviene, o en el que está inserto; 2) según la época que les ha tocado vivir a cada uno de ellos; 3) las diferencias en capital cultural y musical de cada grupo, líder o director de grupo; 4) según la experiencia social y cultural de cada uno de ellos; 5) según la biografía personal, familiar y expectativas de cada músico, creador o grupo musical. En suma, cada artista chichero, músico o grupo es producto de un entramado de factores de orden social, cultural y económico que se entrelazan con las historias de vida personales, deseos y expectativas de cada uno de ellos. Son una unicidad en sí mismos, una singularidad que tiene tras de sí un bagaje social, cultural, personal que los diferencia de los otros. Esa unicidad del artista/músico/grupo lo singulariza de los otros, pero no lo aísla de los demás, ni sus actividades las realizan apartadas del medio en el que viven; por el contrario, forman parte del mismo contexto, del campo social y cultural del que hablaba Bourdieu (2011). Un elemento importante que explica cómo un grupo o artista tiene una mayor ascendencia sobre sus seguidores al punto de ser considerado como ídolo es la relación que establece el artista con su entorno inmediato. El artista en la música chicha, a medida que instaura una estrecha relación y empatía con su particularidad social y cultural, podrá expresar con más elocuencia los deseos y expectativas de su entorno y, a su vez, este hecho lo diferenciará de los otros. Es una suerte de microespacio social y cultural en el que se entretejen mecanismos sociales y simbólicos entre las personas que comparten los mismos códigos, lenguajes y actitudes dentro de un marco social particular. Esto ha venido ocurriendo en el ámbito de este género de música tropical. El líder/cantante/grupo según el nivel de sintonía que establece con su contexto inmediato llegará a representar mejor con su música y canciones a ese segmento social del cual forma parte. Es decir, al ser parte del medio en el cual se desenvuelve, el artista/grupo creará su propia corriente, seguidores, fans, que a la postre conformarán su base social, «su» público. Por ello, el estilo se configura en función a los factores mencionados, a la relación que establece con su entorno inmediato, con su público y su unicidad. En ello radicaría las diferencias existentes entre músicos, grupos y estilos. Por tanto, el impacto que el artista/músico/grupo genera en el medio/fan estará en función a los factores señalados. De ese modo, aquel responderá según cómo se inserta en el medio inmediato del fan, de su contexto cotidiano, con las inquietudes de sus coterráneos, de su público y de cómo sintoniza con la época. Ese nivel de sintonía, el feeling, establecerá lazos más estrechos, creará un público cautivo, cuasi fiel, que pasará a formar parte de su base social. Esta suerte de segmentación de bases sociales en el mundo de la música chicha ha venido ocurriendo con personajes/grupos musicales de este género de música. Por ello, cada músico o grupo chichero tiene una base social que sigue sus canciones y su música; «su» público asiste a las fiestas, al chichódromo (local de realización de fiestas chicha) donde el grupo «de sus amores» se presenta, no importando la lejanía de la zona/distrito donde pernocta/vive el(la) chichero(a). En este caso, estamos hablando de una base social y cultural en la que se establece una conexión entre artista/músico/grupo y seguidor(a)/fan/chichero(a) expresado en el consumo de sus canciones, la asistencia a fiestas y los oyentes asiduos de los programas de radio del músico/grupo. Uno de esos casos es el del grupo Chacalón y la Nueva Crema con el ahora Chacalón Junior, José María Palacios, hijo del «Papá Chacalón». En el ambiente de la música tropical, ser ídolo popular, cantante aceptado y querido, o músico representativo de una agrupación chichera no es lo mismo. Existen diferencias. Enrique Delgado (falleció en marzo de 1996) es representativo de la agrupación musical Los Destellos, muy aceptado y reconocido por su trascendencia y a quien se le atribuye ser el creador de la música tropical peruana, llamada música chicha o cumbia peruana, pero no es exactamente un ídolo popular. Ha sido y es respetado, pero no ha tenido una legión compacta de seguidores, sus fans han sido diversos. Julio Simeón, Chapulín el Dulce, y Jaime Moreyra, del grupo Los Shapis, son cantante y músico, respectivamente, muy queridos por sus seguidores y reconocidos dentro y fuera del medio de la música tropical. De gran impacto desde inicios de la década de 1980 y creadores del estilo andino de la chicha, tienen presentaciones musicales en distintas partes del país, pero tampoco son considerados como ídolos populares. Lorenzo Palacios, Papá Chacalón, a diferencia de ellos, no ha generado grandes cambios en el ámbito de la música chicha como los mencionados; sin embargo, sí es considerado un ídolo popular. Tiene dos hitos importantes que van en esa dirección y están vinculados más al ámbito social que a la música propiamente dicha, pero tiene sus efectos en lo musical. Primero, su estilo musical y canciones involucran a sectores de Lima de bajos recursos económicos, migrantes provincianos, sus descendientes y nuevas generaciones, siempre en búsqueda de una mejor vida para ellos, graficado en la canción Soy provinciano, que aún persiste y se sigue escuchando y cantando, tema que fue considerado himno de los migrantes provincianos en la ciudad. Segundo, involucra a sectores pobres periurbanos de Lima, los más marginados de la sociedad, los llamados «achorados» (personas que estarían en los límites de la legalidad), presos y, también, alcaides. Todos ellos lo llaman «Papá Chacalón, el ídolo del pueblo»; graficado en la ya célebre frase «cuando Chacalón canta, los cerros bajan y los perros aúllan». Chacalón, además de haber sido director del grupo La Nueva Crema, fue un cantante con buena tonalidad de voz, reconocido como un ídolo popular dentro y fuera del ámbito de la música chicha. Él ha tenido una legión de seguidores aún en vida que asistían a las fiestas donde se presentaba durante la semana. Actualmente, esa legión de seguidores se ha incrementado por la presencia de nuevas generaciones que ahora siguen a su heredero José María Palacios, Chacalón Jr.; a través de él, también tienen presente al faraón de la chicha. El ídolo popular para los «chicheros» no es solo un artista más. Para ser ungido y reconocido como tal por la hinchada chichera no es suficiente ser un músico prodigioso o un cantante con un buen timbre de voz, que es primordial, sino además (aquí nos adentramos a otros factores de orden personal relacionados a lo social y cultural, mencionados líneas arriba) debe ostentar algunas características personales que lo distinga, genere respeto y admiración de sus seguidores. Estas pueden ser resumidas en ser «una buena persona», «humilde», «humano y solidario», que la fama «no se le suba los humos» (no ser soberbio, arrogante) o «no se le suba a la cabeza»2 y estar en el llano, al mismo nivel que sus seguidores. Es decir, es altamente considerado que exista y se establezca ese nivel de igualdad entre ellos, que no lo encuentran en otros espacios de la ciudad. Estos elementos son muy valorados por los chicheros y establecen una fuerte conexión y empatía entre el artista/cantante con sus seguidores. Todo ello convierte al artista/cantante en un personaje querido y amado por sus fans. La idea del ídolo como alguien distante y diferenciado de sus seguidores o «sobrado» (arrogante) no existe en el mundo de la chicha. Como tampoco existe una barrera infranqueable entre el cantante/músico y el seguidor/fan/público chichero. El cantante o músico chichero es un poblador más, de barrio, que ha tenido una mejor suerte que cualquier otro poblador. Esa es la razón por la cual se encuentra al frente del público, en el escenario. Ese «don» lo puede convertir en un personaje especial, pero no diferente y mucho menos desigual; lo hace descollante y apreciado si es una buena persona, humilde y solidaria. Ser buen cantante y buena persona lo convierte en alguien especial para sus seguidores. Esos elementos denotan ribetes de carácter social que se interconectan con lo cultural, traslucen la vida del poblador de barrio que gusta este tipo de música, en especial el de Chacalón. La idea de la buena persona se entiende, en ese contexto, como un concepto relacional, que supone una idea de igualdad y de generosidad; no es en abstracto, sino en la relación que se establecen entre ellos, en la actitud, desprendimiento y disposición del ídolo con sus seguidores/público/fans. Básicamente, el ídolo corresponde los pedidos y requerimientos de aquellos en los cuales él despierta admiración y respeto, es decir, su público. Es una relación que no está mediada por requiebros de afectación o atisbos de arrogancia, que denotan distanciamiento y desigualdad, rápidamente captados, si fuera el caso, por sus seguidores. En el mundo de la música tropical chicha no todos son catalogados de esa manera. Algunos artistas o grupos que lograron alcanzar alguna fama dentro de la chicha perdieron o minaron la relación con su público/fans/base social al tratar de diferenciarse de ellos. Ese feeling artista-público se resquebrajó porque el artista, al obtener la atención de una legión de público, empezó a distanciarse con desplantes o actitudes poco amigables hacia ellos. Eso no es aceptado por los(las) chicheros(as). En la época de oro de Pintura Roja, a mediados de los años 80, su máximo exponente fue la Princesita Mily, Milagros Soto3, su calidad vocal y su interpretación la ubicó por encima del promedio de los cantantes de la época, además, la atención recaía en ella por ser la primera mujer en cantar música chicha. Sin embargo, su público, legión de fans femenino, la dejó de querer, se distanció de ella, y la criticaron acremente. Se decía que ella era «sobrada», es decir distante y esquiva con sus fans, que «la fama se le había subido a la cabeza», «se le subió los humos», hacía muecas poco amigables y desplantes a sus admiradores. Estos empezaron a disminuir. La princesita cantaba bien, pero perdió su encanto. Ellos reconocían su talento vocal, pero en las fiestas la miraban distante. Mily no estableció una relación empática con el público. Sus seguidores asistían a las fiestas por ella, la iban a ver, la seguían a todas sus presentaciones. Sin embargo, ella creó una barrera que la hacía impenetrable y distante al contacto con la gente, su público, que se fue alejando de ella. Mily no aceptaba fácilmente tomarse fotos con sus fans, ni conversar o intercambiar palabras con sus seguidores. Las críticas en su contra arreciaron y su nivel de sintonía disminuyó.4 El factor cercanía e igualdad entre el artista y el público es algo que la gente aprecia y valora mucho. Si esos elementos están ausentes, los chicheros y chicheras establecen una relación tensa entre ellos y el artista. Este hecho marca el distanciamiento entre ambos, el artista pierde su base social y los(las) chicheros(as) dejan de considerar al cantante/músico como su artista preferido. Los fans chicheros no aceptan actitudes de divo/diva que distancian, desigualan y discriminan entre ellos, por lo cual le increpan su actitud. Ha habido otros casos en los que se produjeron una pérdida de empatía entre el artista y su público. Aquí menciono tres casos: Vico con su grupo Karicia, Carlos Morales con su grupo Guinda y Toño Domínguez con su grupo Centella. En todos los casos, aquel distanciamiento entre el artista y su público se produjo en momentos en que cada uno de ellos y sus respectivas agrupaciones tuvieron un gran auge, cuando alcanzaron la tan ansiada popularidad, el éxito.5 También ha habido otros cantantes y grupos que han establecido una gran empatía con su público. La fama y el dinero no les hicieron perder la sencillez, la humildad y el trato igualitario con sus fans. Menciono a dos grupos: Jaime Moreyra y Julio Simeón de Los Shapis y Lorenzo Palacios, Chacalón. Este último, por su bondad y solidaridad, mencionadas por sus fans, además de buen cantante, lo convirtió en ídolo popular que hasta el día de hoy los chacaloneros lo recuerdan y lo siguen fielmente con el agregado de nuevas generaciones que también reconocen a Chacalón como una gran persona. Otro elemento importante en la configuración del ídolo popular es la idea de igualdad. La cercanía y el carisma entre el artista chichero y su púbico no son suficientes si no está presente otro factor que da fuerza a la relación: la idea de igualdad. Una igualdad que proviene más de lo humano, de la sensibilidad frente a la vida y sus adversidades, antes que cualquier concepto abstracto o ideología que pueda enarbolarse. El artista y el fan chichero chacalonero participan del mismo espacio y entorno social, los iguala su condición de ser persona «del pueblo» (como así lo llaman) y por haber pasado por las mismas adversidades en la vida. Por ello, las ínfulas, la arrogancia o sentirse en un pedestal por ser artista no es bien considerado por el fan chichero y, en muchos casos, no es tolerado. La discordancia entre ambos, entonces, no se genera por las diferencias fenotípicas que pudieran existir entre ellos, el lugar de residencia, o la posesión material producto de los ingresos económicos del artista, sino más bien por la actitud que este asume frente al otro/fan-chichero(a), que se interpreta, en el plano de las jerarquías sociales, como desigualdad, como la corporeización de las diferencias sociales expresadas en actitudes y conductas que distancian al artista-fan. El creerse especial, por ser cantante o músico que los desiguala, es reprobado. El público chichero es sensible frente a este tipo de actitudes que al final también les afecta porque sienten que su artista preferido les hace desplantes, que puede leerse como ninguneo, discriminación o exclusión. El sentimiento de rechazo de los fans-chicheros a las actitudes de desplante de su artista favorito se puede explicar a un nivel macro, a nivel de la sociedad de la ciudad de Lima. Los chicheros, en un contexto más amplio, no son bien vistos por la sociedad, ellos sienten la discriminación y, en algunos casos, el desprecio de la sociedad limeña por la forma de ser de ellos y por el gusto que ellos tienen por la chicha y, mucho más, por la música de Chacalón. Son chicheros, chacaloneros, a quienes «se les reconoce» por los signos exteriores de su imagen, sus rasgos fenotípicos y «marcas» sociales y culturales, «visibles», «identificables» para la sociedad, por la «pinta de achorados» (marginales/al margen de la ley/considerados lumpen) que ellos tendrían. Se les señala por su tez cetrina, ropa, formas de vestir, actitudes, lenguaje y expresiones coloquiales, más de las veces cargadas con doble sentido (con denotación sexual) y coprolalia; con toda la carga peyorativa que conlleva aquel señalamiento hacia ellos. Los chicheros chacaloneros son conscientes de ello, lo sienten en las miradas de la ciudad hacia ellos, en esa desconfianza cuando ellos transitan por las calles, los gestos y mohines descalificadores ante su presencia.6 De ahí que el año 2003, los propios chacaloneros, en tiempos del locutor Denis Lévano del programa radial chacalonero de Radio Fiesta, crearon la frase en tres tiempos: «¡Soy chacalonero a mucha honra! ¡Soy chacalonero, y qué! ¡Soy chacalonero y punto!» Expresión que se convirtió en una suerte de lema/slogan chacalonero que se transmitía a través de sus programas de radio y también en las fiestas chicha chacaloneras. Algunos seguidores(as) de Chacalón acentuaban aún más aquel sentimiento añadiendo una frase o palabra que daba fuerza a la expresión. «¡Soy chacalonera y punto, carajo!», decía Roxana con énfasis, con fuerza, reafirmando su identidad chacalonera, de lo que ella es y siente, y lo hacía con ímpetu, a viva voz que, dicho a través de la línea telefónica en ese juego de intimidad con el locutor en un medio público en el programa radial, se producía esa doble dimensión de reafirmación y confrontación; de reafirmación de lo que ella es y cómo es, y de confrontación con un tono que interpela a un otro, en una suerte de «para que me escuchen aquellos otros» que la miran mal y la descalifican. El slogan chacalonero es una frase que, en sus dos significados enrostran a la sociedad, a los otros limeños, por catalogar a los chacaloneros de esa manera y mirarlos con desdén. En el plano denotativo, los chacaloneros reafirmaban un sentido de pertenencia, de identidad, de una manera de ser, de expresar sus sentimientos y emociones, por la forma en que a ellos se les presenta la vida, de cómo los trata y los valora, y lo hacen a través de un tipo de música e ídolo que expresa, en su lenguaje y su forma de ser, un estilo de vida que no es bien visto y comprendido por otro sector de la sociedad limeña. En el plano connotativo, la frase, más que en un grito de batalla, se convierte en un reclamo social, expresado a viva voz, de búsqueda de reconocimiento social y cultural de la sociedad mayor que los mira con recelo, cuando no, con desdén. Es su forma de expresar su reclamo por el reconocimiento, que, en este caso, no es a través de principios grupales o una plataforma política o ideológica desde las cuales se organizan para acometer medidas reivindicativas, sino más bien lo hacen a través actitudes de reafirmación o expresiones orales que denotan aquella intención. Como señala Fraser, «tiene sentido la reivindicación del reconocimiento […] que se orientan a la superación de la subordinación, tratan de convertir a la parte subordinada en copartícipe pleno de la vida social, capaz de interactuar con otros en situación de igualdad» (Fraser, 2006, p. 37). A nivel micro, en el ambiente chichero, lo menos que ellos pueden esperar es que sus ídolos chicheros asuman esa misma actitud hacia ellos. Es la razón por la que los chicheros valoran mucho la sencillez, la humildad, el desprendimiento y el trato igualitario que tiene su grupo/cantante/artista favorito con cada uno de ellos. La valoración positiva que los seguidores de Chacalón tienen de su ídolo, hasta el día de hoy, además de sus canciones, es sentir que Chacalón era y es parte de ellos, que su artista favorito estaba con ellos, que era «buen cantante» y «buena gente», «buena persona» con ellos. En suma, los fans-chacaloneros sintieron que existía una relación de igualdad -incluso hasta el día de hoy lo señalan- entre ellos y su ídolo, por lo cual guardan un gran aprecio y cariño por alguien que los trató como ellos eran, sin distinción y miramiento de ningún tipo. PAPÁ CHACALÓN: HOMENAJES «AL ÍDOLO DEL PUEBLO» En la tercera década de este siglo, uno de los artistas populares que tiene una indiscutible presencia aún después de décadas de haber fallecido es Lorenzo Palacios Quispe, denominado con distintos apelativos: Papá Chacalón, el Faraón de la chicha, el Faraón de la cumbia, Papá Corazón, El Gran Chacalón con su agrupación La Nueva Crema, o, como se le conoce en otros países, «el maestro Chacalón». La presencia de este ídolo popular tiene incluso impacto en nuevas generaciones de jóvenes, adolescentes y niños que no llegaron a conocer al Faraón de la chicha porque, o estaban en la primera infancia, o aún en proyecto de sus padres. Lorenzo Palacios, Chacalón, director y cantante de su agrupación musical La Nueva Crema, falleció cuando tenía 44 años, el 24 de junio de 1994 -conocido también como el Día del Campesino-. Esta fecha se ha convertido en un día de conmemoración y festividad por todos sus seguidores. Es una fiesta de celebración y recuerdo de un ser querido para los chacaloneros, así lo sienten ellos7. Se celebra no la muerte, sino la presencia eterna del cantor popular con la concurrencia de seguidores, amigos y familiares. La celebración va a ser distinta dependiendo de la fecha. El 26 de abril, día de su nacimiento, se festeja su cumpleaños. Ese día empieza directamente en el cementerio y en ocasiones sus seguidores llevan tortas para compartir con todos los asistentes. Sus fans van a El Ángel, algunos desde la mañana, pero es más concurrido desde el mediodía. El 24 de junio, día de su fallecimiento, se inicia con una misa de cuerpo presente. En todas las ocasiones se celebra en la iglesia La Merced del Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Ambas celebraciones terminan con una fiesta de homenaje en un local. Es de amanecida (de un día para otro). Otra de las festividades que para los chacaloneros empieza a tomar importancia es el Día del Padre. Aunque aún no es muy concurrido, algunos fans han tomado ese día para acercarse a su ídolo. La celebración del 24 de junio, día de su fallecimiento, se lleva a cabo en tres escenarios distintos: la iglesia, el cementerio y un local de fiesta. La festividad se inicia con la misa de recuerdo en la iglesia La Merced, en el Jirón de la Unión del centro de Lima; seguidamente, se realiza una romería a la morada eterna de Chacalón, el cementerio El Ángel; y, de cierre, una fiesta de celebración en un chichódromo (local de fiesta tropical chicha). En muchas ocasiones, la celebración de cierre se llevó a cabo en El Lucero de Santa Anita (Figura 1), chichódromo ubicado en el distrito Santa Anita, en la carretera central, en Lima Este. Un lugar conocido también como la «casa de los chacaloneros» por ser un local donde frecuentemente se llevaban a cabo las fiestas de Chacalón en esa parte de la ciudad. En los últimos años, la fiesta se ha desarrollado en distintos escenarios: en el 2018, en el Centro de Convenciones Sky Room del distrito de Independencia y, en abril del 2019, fue en la Discoteca Xanders, de San Juan de Lurigancho, ambos en Lima Norte. El 2020 y 2021 se suspendieron todas las festividades por la pandemia del COVID-19. El 2022 se realizaron solo romerías también con cierta cautela por el mismo tema, aunque con algo más de tranquilidad, pues empezaba la pospandemia. El 26 de abril de 2023 se llevó a cabo en Trapiche, Comas, Lima Norte. Con la fiesta en el local de baile, posterior a la romería en el cementerio, se cierra la festividad de aniversario. Como lo fue en el chichódromo Lucero de Santa Anita, con la fiesta se cerró el festejo por el aniversario de la partida de Papá Chacalón.8 La fiesta incluyó como homenaje juegos artificiales, una quema de castillo, que se enciende a las 12 de la noche en punto, y continúa el festejo, la fiesta, el baile hasta el día siguiente, con la presencia del heredero y nuevo líder de la agrupación, Chacalón Jr., hijo del Faraón de la chicha, José María Palacios. El ídolo popular -Papá Chacalón- es recordado y aclamado no solo en estos días, sino también durante esa semana a través de los especiales que se transmiten a través de sus programas de radio sobre la biografía y experiencias de Chacalón durante su vida, como las presentaciones musicales que su heredero Chacalón Jr. realiza en toda la ciudad de Lima.
…
continue reading
50 episodios